La señorita Limantour se pasea despaciosa y espigada alrededor de una vieja plaza. Lleva un vestido de encajes de medialunas, y un sombrero de paja que mueve sus alas sobre calles empedradas.
En los adoquines y en las paredes frontales nombres grabados con tinta de carbón pertenecen, quién sabe si a mártires, y debajo de un terraplén donde la verde yerba crece, no figuran estatuas.
La adolescente, que irradia en su semblante fresco una actitud aislada de pasados y de nombres, solo se deja arrastrar por el azar y la claridad.
Se ensimisma con reflejos dorados que forman círculos y botones que como fugaces destellos cruzan por el rabillo de sus ojos y pernotan a un cuadro de silencios donde el vendaval dormita en el suelo, recreando en su silueta a una sombra desdeñada.
La señorita Limantour se pasea despaciosa y espigada alrededor de una plaza, la bondad de una brisa, que surge del otro lado de la vía, multiplicada en ruidos y avatares que guarda la ciudad, despeina, por debajo del sombrero, su morena cabellera desortijando uno de sus pendientes hecho con rosas de azucenas y orlas de plata.


La Grulla es un ave migratoria que en el continente asiático es vista como símbolo de enlace del alma hacia el paraíso, además de ser símbolo de felicidad.
Con labios fervorosos, ausentes de carmín, tararea una extraña melodía dejando entrever, al levantar la amplia falda, unos zapatos de charol y medias de cascabeles que la calle arrellanada con el reflejo del sol, parece contemplar risueña al darse cuenta de que aún conserva la gracia que la eleva a su estatus de niña.
¡Qué maravilla¡, resurgen y claman voces que como buenos fantasmas habitan en la plaza como si se tratara de un fenómeno su estampa.
¡Hay fiesta¡, doblemos en lo alto de la catedral las gemelas campanas.
Es la señorita Limantour nuestra princesa, cuya corona es un sombrero de paja y sus aretes racimos de azucenas.
Sus pies cubiertos de un calzado que le arrebató al tiempo, donde en las campiñas danzan las vírgenes primorosas que sueñan con que les declamen versos a la luz de fogatas, andarán después aquejumbrados por las avenidas de la modernidad impregnados de nostalgia.
¡Apresurad los pasos antes que la ciudad os trague¡, como diría en Castilla algún fraile, cuya alma quedó en vigilia entre muros y murallas.
Venid a nosotros, niña, venid, que con la rabia de la tarde queremos ver tu faz.
Démosle, pues, bienvenida y ovación que ha llegado la pureza cual si fueran plumas blancas a este rincón del mundo lleno de moho y calzadas pálidas.
Es la señorita Limantour, siguen clamando las voces, que nos dignifica recorriendo la plaza con aquel vestido de tules y zapatos de charol sonriendo con sus ojos esmeralda en actitud gallarda.
Junio, 2022.
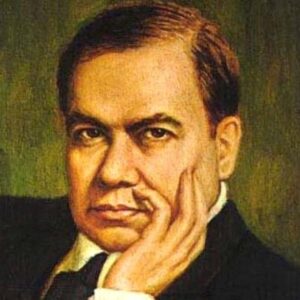
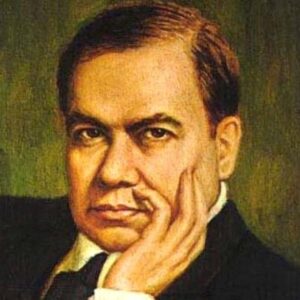
Rubén Darío.
Nota al lector.
Este escrito está dedicado, humildemente, al gran poeta nicaragüense Rubén Darío, de quien guardo grabado, en los recuerdos de mi niñez un poema que, en ese entonces, no sabía lo que era y que de tanto gustarme lo memoricé. Tenía siete u ocho años cuando lo leí por primera vez en la escuela, en el cuarto grado de la primaria para después ya, nunca más, no desprenderme de él. El poema al que me refiero, que sirvió como fuente inspiradora a esta entrega narrada, se titula: A Margarita Debayle.





